Tras
pasar unos minutos en ese mirador, giré al NO y comencé a remontar la arista.
Primeramente, crucé un rellano herboso, donde se marcaba algún trazo,
posiblemente debido al ganado.
A
continuación, el terreno se fue empinando y volviendo más y más pedregoso hasta
dar con unas placas fáciles, empinadas pero llenas de apoyos (I), que se
extienden a lo largo de 80 metros de altura.
La
gateada culminó en un hombro donde la arista gira ligeramente a la derecha.
Allí descubrí un recóndito vallecito colgado, verde entre los roquedos grises
que lo abrazaban por tres lados. La arista se define a continuación un tanto,
aunque sin llegar a ser afilada ni presentar la menor dificultad.
Caminando
por ella, podía ver Correcillas atrás, así como...
... la
considerable caída hacia el Valle de Santiago, a mi derecha.
Me fijé
que, sobre el Lastrón de Agüero, cancho que tenía al otro lado del valle
colgado, había unos grandes hitos. Bueno, ahora no iba a perder altura para
cruzarlo. Proseguí por “mi” cresta, que es además divisoria principal, y seguía
sin presentar obstáculos.
Al poco
de pasar los 1.500 m de altitud, me encontré con un resalte de roca de aspecto
imponente. Lo podía haber evitado por la izquierda pero, viendo a la derecha
algo que podía ser un punto débil, me asomé a verlo mejor.
Se trata
de una chimenea de 25 m, tumbada y con agarres de sobra, pero lo
suficientemente empinada como para tener que usar las manos (I).
De ella,
salí ante una panza de roca con aspecto difícil. La evité tomando a la
izquierda una repisa aérea, que dejé unos metros más adelante trepando a la
derecha por una placa estratificada (I). Este paraje es fascinante, con la roca
dispuesta en capas que, si al principio presentan un paralelismo horizontal tan
perfecto que no parece natural, luego se curvan y retuercen hasta...
...
culminar como planos verticales que forman un bonito crestón, por lo alto del
cual proseguí la subida. En este tramo no encontré obstáculos y sólo hube de
poner atención al colocar los pies, así que pude dedicarme de nuevo a deslizar
la vista alrededor.
A mi
derecha, sobre el Valle de Santiago, podía ver ahora la ladera del Cueto
Carnero, casi vertical y barreada de verde y gris, culminación de la arista
norte del Polvoreda.
Volviéndome,
distinguí, por encima del Lastrón de Agüero, el valle del Torío, que seguía
rebosante de una niebla que brillaba en medio del oscuro llano leonés.
Ante mí,
se fue definiendo una modesta prominencia donde la arista gira a la izquierda,
adquiriendo dirección este - oeste.
Bajo la
misma, encontré la mayor dificultad inevitable del día: un muro de ocho metros,
casi vertical pero con buenos apoyos (II-).
Desde la punta,
donde hay un hito de pastor, dominaba la cabecera del Valle de Santiago, sobre
la que asomaba por un collado una cresta recortada y casi totalmente blanca: el
grupo del Cueto del Calvo.
Siguió
una sección de arista amplia y suave hasta dar con un escalón de roca, apenas
cuatro metros, que pasé caminando por una de las varias fracturas que presenta.
Con el
incremento de altitud, al mirar atrás vi que se había descubierto, por encima
de una loma vecina, la cresta del Bodón. Más a la derecha, aparecían...
... a
contraluz una serie de cordales quebrados semejando las olas de un mar oscuro. Cerca,
en la parte derecha, identifiqué a una conocida: la Peña Corada.
La cima
se veía ya cercana y me dirigí a ella por un ancho lomo, que se fue empinando poco
a poco hasta culminar en una pequeña prominencia cónica. A partir de ahí,
comencé a pisar una crujiente lámina de escarcha, mientras a mi izquierda...
... se
iban descubriendo las cimas nevadas de la Montaña Occidental, nebulosas en la
lejanía: unas nubes oscuras se iban acercando por ese lado, pero no parecía que
pudiera estropearse el tiempo en menos de tres o cuatro horas.
Al final
de la casi imperceptible bajada tras esa punta, aparecieron unos hitos
espaciados que marcaban el camino a la cumbre. Supongo que el inicio de esta
ruta llega por alguno de los costados del cordal.
Tras otro
tramo de loma amplia y herbosa, más blanca cada vez,...
... topé a
1.930 m de altitud, con el cancho cimero. Si la roca no hubiera estado
escarchada, podía haber pensado en atacarlo de frente, pues no parece que la
dificultad pase de un II grado. Pero la nieve tenía poco espesor para utilizar
crampones y suficiente dureza para resbalar. Decidí seguir los hitos, que me
dirigieron a la izquierda (O) para...
... evitar
el arranque más empinado del cancho por una repisa herbosa. Tras un breve rodeo
en ligera subida por ese lado, el del valle del Torío, giré a la derecha (NE) y...
...volví
a la cuerda por una terraza rocosa, 25 metros por encima de la base del cancho.
A partir
de ahí, la arista se tiende y sólo se oponen al avance unos escalones fáciles
(I), que no pasaban de metro y medio.
A la
derecha, un crestón calizo, en el que la nieve escasa subrayaba grietas y
repisas, se precipitaba a un Valle de Santiago oscuro bajo las nubes bajas. A
tal paisaje, el silencio absoluto, pues hasta el viento estaba ausente, le
dotaba de una quietud un tanto intimidante.
Pero allí
estaba yo, cubriendo los últimos metros de ascensión a la cumbre del Polvoreda,
cerca de la cual, alguien había excavado una hornacina que alojaba una diminuta
Virgen. Al llegar al hito, me alcanzó una brisa del noroeste que, si soplaba
débil, venía helada.
A pesar
de ella, aguanté más de media hora en la cima, contemplando las crestas heladas
contrastar con el fondo oscuro de los valles. Si las nubes no me dejaron ver
panoramas lejanos, daban un toque solemne al ambiente. Pero algo sí llegaba a
ver: al nordeste, por encima del masivo Tres Mojones, la silueta negra y
recortada del Torres. Girando a la derecha,...
... el
Bodón se había descubierto bastante y su cresta aparecía curiosamente iluminada
entre las sombras circundantes.
El sol
también atravesaba el palio de nubes más allá del cóncavo que envuelve
Correcillas, haciendo brillar las últimas estribaciones de la cordillera, que
se deslizan...
... hacia
el Páramo leonés.
Siguiendo
con la vuelta, en el valle del Torío los tejados rojos de los pueblecitos
contrastaban con el verde de prados y bosques bajo los enormes roquedos grises
de la Peña Valporquera y la Corona. Esta última es una estribación del propio
Polvoreda, cuya culminación es...
... una
extensa rampa kárstica que baja al noroeste de la cumbre. Más allá, lo sombrío
del día no dejaba ver más allá de las crestas que separan los afluentes
occidentales del Torío, las cuales se alinean en un paralelismo
sorprendentemente regular.
El
descenso lo realicé por la ruta normal, que recorre la arista norte de la
montaña, la cual se presentó al principio ancha y suave. Al pasar un hombro,
ésta...
... se
empinó, aunque seguía amplia y sin oponer más obstáculos que poner algo de
atención para no pisar mal alguna piedra suelta. Aquí me crucé con un pequeño
grupo que subía; fue el único encuentro del día y me alegré de llevar botas
duras, ya que, si bien no llegué a usar los crampones, la rigidez de la suela
me evitó ir dando resbalones a cada paso, como ellos. Era curioso ver cómo la
nieve definía la arista, al cubrir la suave vertiente de la izquierda, mientras
al otro lado los desplomes del hoyo oriental se mantenían desnudos.
Más
abajo, llevé por un tiempo a la derecha aquel crestón que me había llamado la
atención poco antes de la cumbre, pero esta vez la cara visible estaba
totalmente blanca y destacaba con viveza contra el paisaje verde y gris que se
descubría detrás.
Al llegar
al Cueto Carnero, modestísima punta donde la arista se curva al oeste, me asomé
al otro lado, desviándome un poco de la arista, para apreciar la elegancia de
líneas del Polvoreda y la disimetría de la arista por donde bajaba.
Bajo el mundo
sombrío de roca y nieve que me rodeaba, verdeaba el valle hacia el que me
dirigía.
Girando
con la cuerda, continué el descenso al noroeste, caminando por una loma de
escasa pendiente, hacia el llano en que desembocaba.
Avanzaba
despacio, pues no paraba de volverme a contemplar la cumbre que dejaba, cuya
silueta, cambiante pero siempre airosa, no me cansaba de contemplar.
Llegando
a la pradería de Muruquil, la loma se empina algo y surgen de la hierba unos
canchos pero un par de pasillos herbosos permiten bajar cómodamente. Yo escogí
el de la izquierda pero creo que da lo mismo uno que otro.
Abajo, me
encontré el extremo de un senderillo estrecho pero claro que atravesaba el
matorral en ligera subida. Lo tomé a la izquierda (O) y no tardé en encontrarme
con unas rodadas que me cortaban el paso, y que tomé a la derecha (NE).
Casi
inopinadamente, esas trazas se transformaron en camino y luego en pista,
mientras me llevaban en fuerte bajada hacia el collado que une el Polvoreda con
el cordal que divide las cuencas de los ríos Torío y el Curueño. Antes de
llegar al mismo, pasé por una barrera, junto a la que había un todoterreno. Se
puede acceder hasta aquí, a más de 1.600 m de altitud, desde Rodillazo. Opción
que deben escoger bastantes ascensionistas, de los que parece que salen a la
montaña a acabar cuanto antes.
Según
perdía altura, se fue abriendo a mi izquierda el valle de Rodillazo, dominado los
cuetos grises de Sancenas.
En el
cruce del Collado Santiago, giré al otro lado (SE) para bajar por el valle
homónimo. La pista muere al poco de iniciar el descenso, en medio de un ancho
prado con viejos corrales, donde pastaba un nutrido grupo de caballos. El
escenario en que había transcurrido la jornada, abrupto y desolado hasta
entonces, pasaba a mostrar las delicias bucólicas de la montaña viva.
A partir
de ahí, continué por el hoy llamado Camino de Rodillazo, tramo de la antigua
vía, transversal a los valles, que comunicaba, desde épocas prerromanas, los
lugares que hoy ocupan Villamanín, a orillas del Bernesga, y Nocedo de Curueño.
Aunque se ha ido deteriorando con el tiempo, el trazado entre muretes de piedra
está claro; por otro lado, la entidad de las rústicas obras de refuerzo,
contención e incluso empedrado que me encontré dan idea de su pasada
importancia.
Al avanzar al sur, se fue descubriendo a mi
derecha el cóncavo oriental del Polvoreda, que pude admirar desde diversos
ángulos.
A la
altura del curioso peñasco llamado Mojón de Cuillo, se veía ya la cumbre
enmarcada por las dos aristas que había recorrido.
Más
abajo, la cima quedó oculta pero la vista seguía de los estratos que soportan
la arista suroriental seguía impresionando.
Al trasponer
un lomo, aparecieron las casas de Correcillas, apiñadas en una estrecha
confluencia de barrancos. Tras cruzar el pueblo, salí por la carretera que
sigue el arroyo que le da nombre, hacia el lugar donde había dejado el coche.
Finalmente,
el día no había sido malo; incluso se había presentado finalmente el sol para
dar un final risueño a un día pródigo en bellezas de tono más bien adusto.
Mientras
cubría esos últimos metros de excursión, no dejaba de mirar a mi derecha la
impresionante mole del Polvoreda, cuya cumbre apenas era capaz de entrever, a
base de doblar bien el cuello, sobre la retorcida arista sureste.

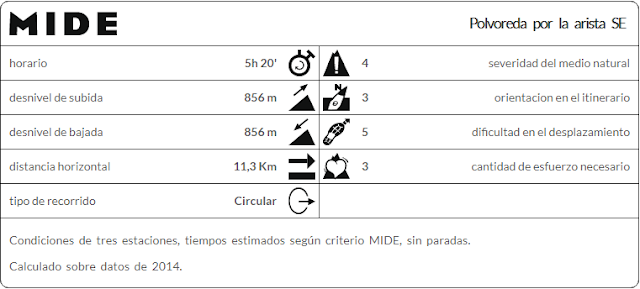




































































Comentarios
Publicar un comentario